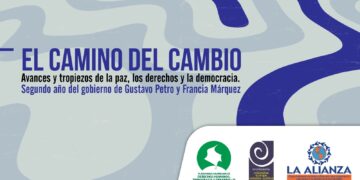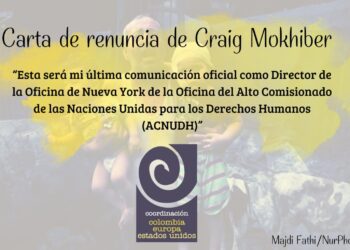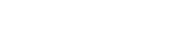La puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como de las demás
instancias surgidas en el marco del Acuerdo de Paz, generó grandes expectativas en la sociedad
colombiana y, especialmente entre las víctimas de la violencia sociopolítica y el conflicto
armado que tuvo distintas manifestaciones durante, por lo menos, seis décadas. Se han visto
estos mecanismos como herramientas para lograr el esclarecimiento de las atrocidades
perpetradas tanto por las entidades estatales como por los integrantes de la mayor organización
guerrillera contraestatal, que dejaron millones de víctimas a lo largo y ancho del territorio
nacional. Así, la expectativa de poder llevar los responsables principales de estos crímenes ante
escenarios judiciales se ha elogiado como uno de los logros más significativos en el proceso de
transición, a nivel mundial.
Basados en el concepto de justicia restaurativa y de aportes a la verdad y reparación a las
víctimas, se construyó un andamiaje jurídico e institucional para llevar a cabo los
procedimientos de esclarecimiento de la verdad, de procesamiento de los más altos responsables
y de participación efectiva de las víctimas, a las que se ha considerado el centro de las
actuaciones en el Sistema Integral para la Paz (SIP), anteriormente denominado Sistema Integral
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Las vicisitudes sufridas por el Acuerdo desde su firma, las alteraciones a que se sometió en
virtud de la campaña de difamaciones que llevó a la derrota del plebiscito, así como las
distorsiones en su reglamentación y las dificultades y ataques a que se han visto sometidas las
instituciones de justicia transicional desde su creación, han dificultado tanto los procedimientos
de esclarecimiento de la verdad, y sobre todo los de rendición de cuentas por parte de los más
altos responsables de la criminalidad estatal, y de los agentes civiles y particulares involucrados
en estas dinámicas, como las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y demás
prácticas genocidas, cuyas responsabilidades aún no encuentran, en muchos casos, caminos
apropiados para ser procesados ni en la justicia ordinaria ni en las nuevas instituciones creadas.
Aunque la JEP ha tenido importantes avances en el establecimiento de la verdad en distintas
modalidades de victimización, respecto al rol desempeñado por los responsables en el Estado de
estos crímenes no presenta mayor avance en la atribución de las responsabilidades centrales, y
la sociedad colombiana ha sido sometida a narrativas que le generan una imagen distorsionada
del papel que está cumpliendo o deberían cumplir tanto la JEP, como la Comisión de la Verdad
y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco de la violencia
padecida.
Lo que ha venido ocurriendo en estos procedimientos para el esclarecimiento de lo ocurrido en
el marco del conflicto o para el procesamiento de quienes se presentan como máximos
responsables no es adecuadamente conocido por la sociedad, y ni siquiera por las víctimas
directas. Ejemplo de ello es la versión presentada por el presidente Duque, sobre lo que sucede
en la JEP, en su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en abril del
2022, en la cual expresó que “el Estado ha cumplido”, al hablar sobre los deberes de
funcionarios públicos del Estado por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a
derechos humanos en el marco del conflicto armado interno, pero que en relación con las Farc
aún se espera que los máximos responsables “le digan al país la verdad sobre el secuestro,
sobre el reclutamiento de menores, sobre los delitos contra la mujer y por supuesto sobre estos
vejámenes contra la fuerza pública” (configurando a los militares al nivel de víctimas, sin
reconocer también su condición de mayores responsables de violaciones a los derechos
humanos, de crímenes de guerra y del continuado e impune genocidio del movimiento social).
También manifestó que los “aportes” en reparación a víctimas de los comparecientes de las Farc
“están lejos de las expectativas”, desconociendo que la obligación de verdad también incumbe a
los perpetradores estatales, y que aquí en realidad es donde tal vez menos se ha avanzado1.
La opinión de amplios sectores de la sociedad colombiana sobre la JEP está permeada por
señalamientos como los anteriores, difundidos y amplificados ampliamente desde el poder del
Estado y los medios de comunicación. Pero la verdad de lo que sucede en el acontecer cotidiano
de los procesos de rendición de cuentas y de procesamiento de los máximos responsables de la
crueldad sistemática vivida, no es conocida por la mayor parte de la población, pues ha
permanecido casi oculta, como información que circula solo entre los sujetos procesales, los
magistrados, los comparecientes, las pocas victimas acreditadas y sus representantes. No se
conocen cuáles víctimas están siendo consideradas en los casos que se priorizan, y se protege
también la identidad de los perpetradores que, a diferencia de los juicios en otros procesos de
justicia transicional en el mundo, en Colombia no son conocidos al ser protegida su información
con reserva, y la información sobre quienes han comparecido, solo la conocen los
representantes de las víctimas acreditadas y estas últimas.
Con el propósito de informar sobre estas realidades, desde el Espacio de Litigio Estratégico
(ELE), y desde el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la
Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, en apoyo de otras organizaciones
defensoras de derechos humanos, queremos dar a conocer, por medio de los boletines que con
este número comenzamos, con la presentación de algunos aspectos relevantes sobre el
desarrollo de los procesos de esclarecimiento de verdad, de asunción de responsabilidad, de
aportes a la verdad y cumplimiento de compromisos del régimen de condicionalidad,
especialmente de los casos en que está implicada la comparecencia de agentes implicados en
crímenes que involucran la responsabilidad estatal. Lo hacemos con la convicción de que un
amplio conocimiento de estas dinámicas, y en especial de las falencias en el proceso de acceso a
los derechos a la verdad, justicia y memoria facilitarán un mayor protagonismo de las víctimas y
de la sociedad en su conjunto, así como un involucramiento crítico de nuevos sectores para
influir en la obtención de mayores estándares de verdad y de justicia. Damos comienzo a este
ejercicio de observación y divulgación social con un balance de los procedimientos y
compromisos de los comparecientes del Caso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas
por parte de la Brigada XVI del Ejército Nacional, en el departamento de Casanare.